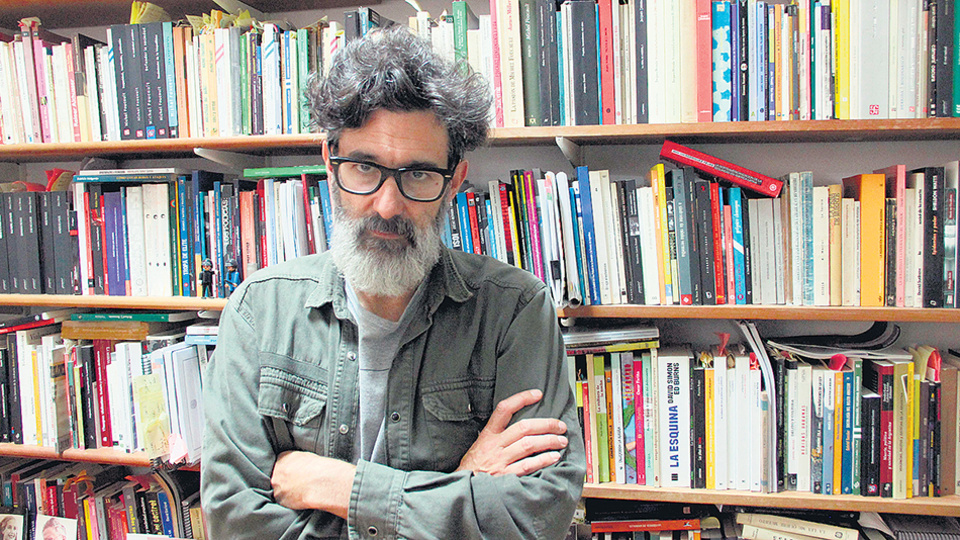Por
cuatro votos contra uno la Corte Suprema de Justicia (CS) sentenció que
la reducción de pena apodada “2x1” (ley 24.390) no es aplicable a los
condenados por crímenes de lesa humanidad. El represor Rufino Batalla
requería esa protección en el juicio decidido ayer (ver asimismo notas
aparte).
Los cortesanos reparan la injusticia de un fallo anterior en sentido
opuesto que ordenó liberar a Luis Muiña arrojando una mayoría de tres a
dos. Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti formaron minoría. La
mayoría la integraron Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y
Horacio Rosatti.
Los dos últimos cambiaron ayer su postura. Entre una sentencia y otra
pasaron más de un año y una reacción social formidable que empujó el
dictado en tiempo record de la ley 27362 interpretativa de la 24.390.
Establecía precisamente lo que ayer aceptó la CS.
Nunca se sabrá fehacientemente, como cualquier contrafactual, pero
todo indica que sin esa digna, oceánica y ultra pacífica movilización
popular otro (y peor) sería el escenario hoy.
- - -
Lorenzetti y Maqueda “iban en tren bala” esta vez. Ya habían señalado
que la exención del 2x1 no protegía a los represores. Firmaron su voto
en conjunto, en buena medida remitiéndose al anterior.
Rosatti y Highton explicaron su viraje como consecuencia de una innovación: la ley interpretativa.
En el caso “Muiña” Rosatti había explicado que solo el legislador
(el Congreso) tenía capacidad de excluir a los genocidas de la tutela
del 2x1 precisando sus alcances. Ello ocurrido, divulgó que cambiaría de
proceder, cuando se dictara otra sentencia. Tenía sus fundamentos
redactados ya en el año pasado.
Lorenzetti, por entonces presidente del tribunal, quiso que la
jurisprudencia correctiva se plasmara pronto. Los Supremos coincidieron
adelantando sus criterios similares a los publicados ayer. Se agendó
fecha para el “Acuerdo” respectivo (todavía corría el año 2017); la
liturgia establece que los cinco se reúnen y se firma. A la hora
señalada Highton de Nolasco pegó un faltazo, adujo estar enferma. Poco
después, retiró su voto sin dar explicaciones a sus pares; lo mantuvo
latente y en suspenso hasta ayer.
- - -
Los debates jurídicos suelen hacerse incomprensibles para los
profanos, en parte por falta de capacidad didáctica de los magistrados.
En parte, a propósito. Las proporciones son fluctuantes, estimarlas
queda a criterio de cada quién.
Como fuera, el resultado es un déficit democrático del Poder Judicial
(PJ). Los jueces –reza un cuestionable proverbio– hablan por sus
fallos. Cabe añadir que, a menudo, solo los entienden ellos mismos y un
puñado de elegidos (por lo general abogados).
Los zigzags, luces y oscuridades de la historia argentina contribuyen a dificultar las explicaciones.
La enorme mayoría de los crímenes de lesa humanidad se cometieron bajo una dictadura.
En la recuperación democrática, el presidente Raúl Alfonsín ordenó su
juzgamiento, un momento inaugural y luminoso. Las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida configuraron un tremendo retroceso agravado por los
indultos concedidos por el ex presidente Carlos Menem.
Imperó –con ciertas excepciones y por un largo lapso– un contexto de
impunidad. La violación originaria de derechos humanos resucitó,
convalidada por gobernantes legitimados en las urnas.
El presidente Néstor Kirchner dispuso, otro rapto luminoso, reparar
la injusticia. Con su iniciativa el Parlamento determinó que “las leyes
de la impunidad” eran inconstitucionales. Los Tribunales reafirmaron la
nulidad que se proyecta retroactivamente.
Se promovieron o reabrieron procesos que configuraron un trabajoso y
aún inconcluso ejemplo en el mundo. Los tres poderes del Estado
coincidieron como producto de la infatigable lucha de los organismos de
derechos humanos desde 1976 hasta hoy mismo.
- - -
El argumento que zafaba a los genocidas fue la vigencia (entre los
años 1994 y 2001) de la ley penal más benigna: el 2x1. Reducía el
cómputo de las penas corporales para personas que habían estado con
prisión preventiva durante más de dos años y luego eran condenados. Por
cada año de prisión preventiva se calculaban dos. Era, puesto en lengua
vulgar, una compensación por la injusticia de haber estado largo tiempo
apresado sin condena.
La construcción es forzada, falaz, para los juicios que analizamos
por un motivo clavado que la parla forense niega. En ese lapso Muiña y
Batalla (entre otros) no vivían entre rejas sino en libertad guarecidos
bajo el paraguas protector de las leyes de la impunidad.
Ese es el punto que tozuda e ideológicamente niega Rosenkrantz
aduciendo acatar “la letra de la ley”. Contra lo que podría suponer un
no iniciado, un fallo no es la conclusión inevitable de un silogismo en
el cual la premisa mayor es la ley y la menor los hechos. En tal caso,
la labor del sentenciante resultaría puramente mecánica. En una de esas,
podría hacerse cargo una computadora debidamente programada. Hipótesis
tentadora que ahorraría unos pesos al erario público y, acaso,
propiciaría trámites más veloces. No hay tal, empero.
Rosatti exhuma una certera (y simpática) frase de Montesquieu,
precursor de la ciencia política, quien escribió hace siglos “un juez no
es un ventrílocuo que recita la ley al aplicarla”. Resolver es un acto
de voluntad, subrayamos. Parafraseemos al gran barón de Montesquieu: muy
a menudo los jueces se asemejan a míster Chasman porque le hacen decir a
Chirolita (la ley) lo que les viene en gana.
La voluntad de Rosenkrantz apunta a que quien nunca estuvo preso
mientras valía el 2x1 reciba la “compensación” que esa norma estipuló.
Batalla, por ejemplo, recién quedó encarcelado en 2010. De nuevo: la ley
24390 fue derogada en 2001.
- - -
Rosatti y Highton arguyen que la ley interpretativa no modifica la
24390, simplemente la explica. No agrava la pena de los condenados, la
ratifica.
Rosenkrantz porfía. La norma exigida por una mayoría abrumadora de la
sociedad civil no perfora, a su ver, el blindaje de “la ley penal más
benigna”: llega tarde. Si se extremara el modo de razonar de Rosenkrantz
tal vez todos los represores deberían ser liberados o casi porque la
Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos tuvieron su intervalo
de validez, antes de ser fulminados por el Congreso y el Poder Judicial.
Los móviles y modus operandi de Rosenkrantz en la primera sentencia
que impulsó (y por algo escogió) fueron revelados por el colega Martín
Granovsky en este diario, en su momento
https://www.pagina12.com.ar/37690-los-cruzados-de-rosenkrantz. El
designio de Su Señoría era propinarle un golpe letal a la lucha por
Memoria, Verdad y Justicia.
Venció en ese momento mas convenciendo a pocos aún dentro de
Tribunales. Numerosos jueces y fiscales se negaron a plegarse a la
Cruzada del flamante cortesano macrista. En nuestro sistema legal, como
regla, no existe el “precedente”: una sentencia cuya doctrina es
obligatoria para otros pleitos. Casi siempre (hay contadas excepciones
que ahorramos acá) un juez de cualquier instancia tiene facultades para
hacer valer un criterio distinto. Claro que si hay una doctrina de Corte
primaría si el juicio llega hasta ahí, tras recorrer un largo camino.
Pero jueces y fiscales con apego a derecho y personalidad se rebelaron.
Es lícito y, quién sabe, “garpa” tácticamente si andando el tiempo los
tribunales superiores reconsideran su tesitura.
- - -
El sistema funcionó, por una vez. La acción directa y la memoria
histórica concientizaron (o acicatearon, tanto da) a los poderes
públicos, sin la menor violencia. No se ve todos los días (menos con ese
punch y celeridad) aunque no es exótico en un país en el que la
participación en calles y plazas es parte del poder político, en
proporciones poco habituales en la experiencia comparada.
Por ahí eso explica que que el presidente Mauricio Macri y su brazo
derecho, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quieran darle a la
Policía Federal licencia para matar.
La resistencia social, política y jurídica ya arrancaron, esa es la
buena noticia. La mala, atroz, es la continuidad agravada de la
violencia institucional.
Fuente:Pagina/12