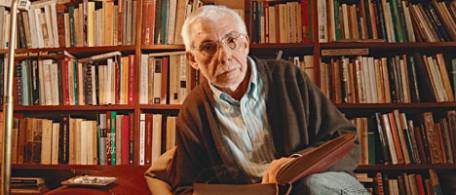Por Juan Godoy
“Heroico Paysandú yo te saludo
hermano de la Patria en que nací
tus triunfos y tus glorias ofrecerte
te canto de mi Patria como aquí.
(…)
Heroico Paysandú yo te saludo
la troya y gloria americana por tener
saludo a este Pueblo de valientes
y juro de los bravos treinta y tres.”
(Heroico Paysandú - Gabino Ezeiza)
El proyecto para que la Argentina se convirtiera en la Granja de Su
Majestad Gran Bretaña, abastecedora de materias primas e importadora de
todo lo necesario para el desenvolvimiento del país, avanzaba a paso
firme. Ya las tropas de Mitre, quien había asumido la primera
magistratura en 1862, luego de la fatídica Batalla de Pavón, habían
avanzado sobre la montonera, sobre el gauchaje del noroeste alzado en
armas contra el proyecto semicolonial-agropecuario de la prepotente
Ciudad-Puerto, que no repartía la renta de la aduana y ahogaba las
provincias interiores. Sandes, Paunero, Irazábal y demás mitristas
habían cometido sus tropelías, asesinatos, torturas (como el cepo
colombiano), fusilamientos (en varios casos de prisioneros rendidos),
ahorcamientos, etc. (1)
Ya había comenzado hacía unos años el trazado ferroviario bajo
injerencia británica, esa tela de araña que aprisiona a la mosca que es
la Nación, a decir de Scalabrini Ortíz, no la deja desenvolverse en toda
su plenitud. Ya se habían instalado bancos de aquella misma
nacionalidad, periódicos (The Standard y The River Plate Magazine),
se llevaba a cabo una política de endeudamiento (siguiendo el camino de
“encadenamiento” emprendido por Rivadavia), bajo la preponderancia del
librecambismo económico. Las tropas mitristas colaboran con el Imperio
de Brasil en el avance sobre los blancos de Berro en el Uruguay para
colocar a un gobernador adicto, Venancio Flores, que había sido jefe del
ejército mitrista en la lucha contra la montonera.
El círculo se cerraba entonces sobre el Paraguay. Aislado, la espada
caería indefectiblemente sobre el proyecto industrialista. Pero nos
preguntamos, ¿qué sucedía en el Paraguay que los acontecimientos se iban
dando de forma de eliminar de raíz aquel proyecto de nación? El
Paraguay era el país más desarrollado de Sudamérica, contaba con el
primer ferrocarril, la primera telegráfica, hornos de fundición,
ausencia de empréstitos extranjeros, propiedad estatal de parte del
suelo a través de las estancias de la patria, educación obligatoria para
sus niños, etc. Proyecto antagónico, evidentemente, al porteño y a los
intereses británicos. Así, en este contexto estallaría la Guerra de la
Triple Infamia, como la llamó Alberdi, se daría también, poco tiempo
antes del estallido, y como un antecedente inmediato a la guerra, el
sitio y la defensa de la ciudad oriental de Paysandú, símbolo de la
Patria Grande, porque cuando estalla Paysandú, cuando comienza a ser
bombardeada acuden en su defensa compatriotas argentinos. Allá va Guido
Spano, que luego escribiría su poema del genocidio paraguayo “Nenia”: “Llora, llora urutaú/en las ramas del yatay,/ya no existe el Paraguay/donde nací como tú”, también escribirá un poema al héroe de Paysandú: Leandro Gómez; Navarro Viola, quien estampará como dedicatoria a su libro Atrás el Imperio: “a la imperecedera memoria del General D. Leandro Gómez” (2) ;
Aurelio Palacios (padre del “socialista” Alfredo, de extracción
anti-mitrista); Rafael Hernández, el hermano del autor del Martín Fierro
(que también acude pero que como algunos de éstos no llega a tiempo),
que logra escapar vivo, (3) y años más tarde (1884) con motivo del
traslado de los restos del General Gómez, improvisará unas palabras,
teniendo a Paysandú como una de las páginas más gloriosas de Nuestra
América: “la que grabó el héroe que hoy honramos en las débiles
trincheras de Paysandú, será sin duda una de las más hermosas de
América.” (4) Olegario Andrade escribirá al respecto “Leandro
Gómez enrojeció con su sangre aquel pedazo de suelo (…) con él murió la
independencia de su patria. Sobre su cadáver pasaron las hordas de la
conquista cantando su bárbara victoria (…) la sombra de Leandro Gómez
vaga por los aires demandando venganza” (5), y también hará una invocación a “Paysandú”: “¡Sombra
de Paysandú! ¡Sombra gigante/que velas los despojos de la gloria!/¡Urna
de las reliquias del martirio, /espectro vengador! /¡Sombra de
Paysandú! ¡lecho de muerte, /donde la libertad cayó violada! /¡Altar de
los supremos sacrificios, / santuario del valor!."
Durante la guerra contra el Paraguay los mitristas tendrán que
“engrillar” al gauchaje para que acuda a luchar contra sus hermanos.
Pero no en todos los casos lograrán los hombres infames de la Alianza
llevar a los argentinos al combate, así por ejemplo se desbandarán las
milicias entrerrianas en la noche en Basualdo, con gritos de “muera
Mitre”, estando allí Felipe Varela (como López Jordán) que luego dará
vida a su proclama por la Unión Americana (6) “COMPATRIOTAS: ¡A LAS ARMAS!... ¡es el grito que se arranca del corazón de todos los buenos Argentinos”
(7), o la montonera que a través de López Jordán le responde a Urquiza
que había defeccionado de la posible alianza con López y llamaba a la
guerra contra el pueblo paraguayo, “usted nos llama para combatir al
Paraguay. Nunca, general, ese pueblo es nuestro amigo. Llámenos para
pelear a porteños y brasileños. Estamos prontos. Esos son nuestros
enemigos. Oímos todavía los cañones de Paysandú." (8)
León Pomer, el fiscal de la infame guerra, al respecto de la impopularidad de la misma argumenta que era “una
contienda odiosa para muchos argentinos que no sentían al país guaraní
como un enemigo, sin contar aquellos para los cuales el enemigo era el
mitrismo y la guerra, con su secuela de crueldades” (9). Evaristo Carriego cuenta al respecto de la impopularidad en Entre Ríos del ataque al pueblo oriental,
“un triunfo oriental se recibe en Entre Ríos con serenatas. Los mueras
contra Mitre y contra los salvajes unitarios no cesan un momento en
Entre Ríos.” (10)
La resistencia es memorable, la desproporción de las fuerzas, muy
amplia. El sitio sobre Paysandú comenzó el 6 de diciembre, con la
escuadra de Tamandaré, mientas que los ejércitos de Barreto y Flores
llegan a más de 10 mil hombres, Leandro Gómez se defiende con 800
hombres (200 de los cuales morirán con el bombardeo). Es intenso el
bombardeo, el primero de enero, por ejemplo, calcula José María Rosa en
4 mil las bombas que caen sobre Paysandú. Los 600 restantes resistirán
(en vano esperarán el pronunciamiento de Urquiza que hacía sus negocios
vendiendo 30 mil caballos al imperio brasilero por 390 mil patacones),
el embate por tierra de 20 mil brasileros, siendo diezmados casi en su
totalidad los resistentes (11), el diario de la defensa sostiene “morir por la patria es la gloria. Somos dignos hijos de Artigas y de los 33; nuestra sangre no ha degenerado.” (12)
Muchos compatriotas latinoamericanos caerán en la defensa de Paysandú,
como asimismo en la defensa del Paraguay durante la guerra. Solo
explicables estas historias desde la perspectiva de la Patria Grande,
Alberdi marcó el análisis como una guerra civil. (13) Gritos de
hermandad latinoamericana, historias como las de esta defensa son las
que nos recuerdan que nuestra América, como decía Don Atahualpa Yupanqui
es un mismo poncho.
Notas
(1) Mitre, en el inicio de su periodo, entre 1862-1964, produce genocidio sobre el gauchaje. Nicasio Oroño estima en 5 mil víctimas. Mientras que Andrade y Hernández se refieren a miles de víctimas, y Felipe Varela habla de cerca de 50 mil. Peores cifras se lleva la Guerra de la Triple Infamia. 1865-1870 (aquí un período corresponde a Sarmiento, 1868-1970) se reduce la población paraguaya de, más o menos, 1.200.000 o 1.300.000, a 400 mil. Galasso, Norberto. (2011). Historia de la Argentina. Desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner. Buenos Aires: Colihue. Tomo 1.
(2) Navarro Viola, Miguel. Atrás el Imperio. En AA. VV. Proceso a la Guerra del Paraguay. Buenos Aires: Inst. Sup. Dr. A. Jauretche, página 163.
(3) Guglielmino, Osvaldo. (2011). Rafael Hernández, el hermano de Martín Fierro. Buenos Aires: Colihue.
(4) Improvisado discurso del Sargento Mayor don Rafael Hernández en el traslado de los restos del General Leandro Gómez en 1884. Reproducidas en Guglielmino, Osvaldo. (2011). Op. Cit., página 162.
(5) Andrade, Olegario. (1/1/1868- Gualeguaychú). Paysandú. En Artículos históricos y políticos. En AA. VV. Proceso a la Guerra del Paraguay. Buenos Aires: Inst. Sup. Dr. A. Jauretche, página 126-127.
(6) Galasso, Norberto. (2010). Felipe Varela y la lucha por la Unión Americana. buenos Aires: Colihue.
(7) La proclama del 6/12/1866 es reproducida en Ortega Peña y Duhalde. (1975). Felipe Varela contra el imperio británico. Buenos Aires: Schapire, páginas 343-344.
(8) Citado en Galasso, Norberto. (2000). La guerra de la Triple Infamia. Buenos Aires: Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, página 16.
(9) Pomer, León. (2010). Prólogo a AA. VV. Op. Cit., página 15.
(10) Carriego, Evaristo al coronel Navarro, 27/9/1863. Legajo Urquiza. Citado en Galasso, Norberto. (2011). Op. Cit., página 408.
(11) Rosa, José María. (1979). Historia Argentina. La oligarquía (1962-1878). Tomo 7. Buenos Aires: Oriente.
(12) Citado en Rosa, José María. (1979). Op. Cit., página 119.
(13) Alberdi, Juan Bautista. (2001). La guerra del Paraguay. Asunción: Editora Intercontinental.