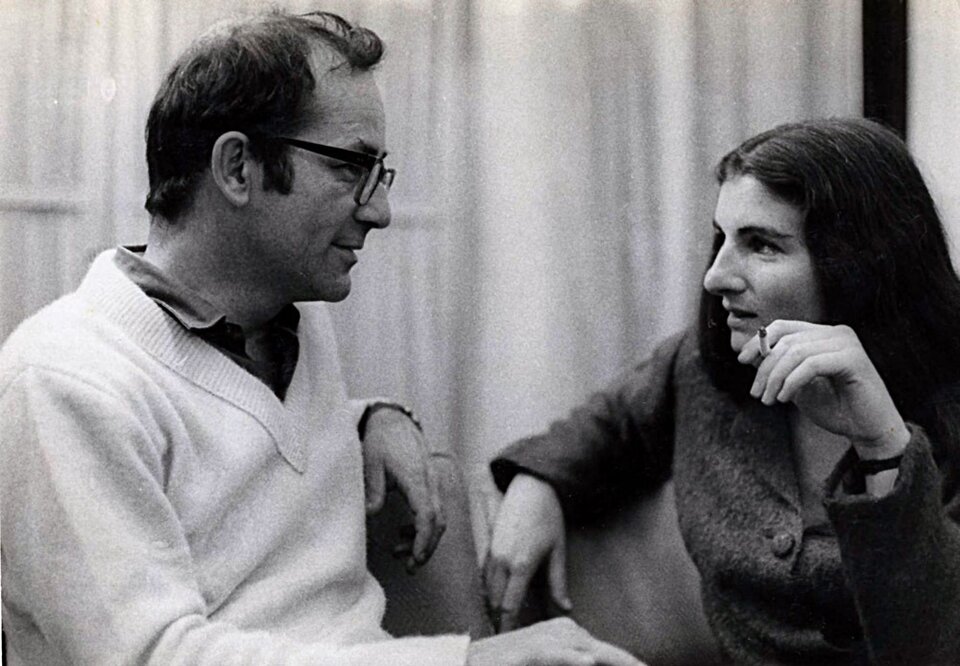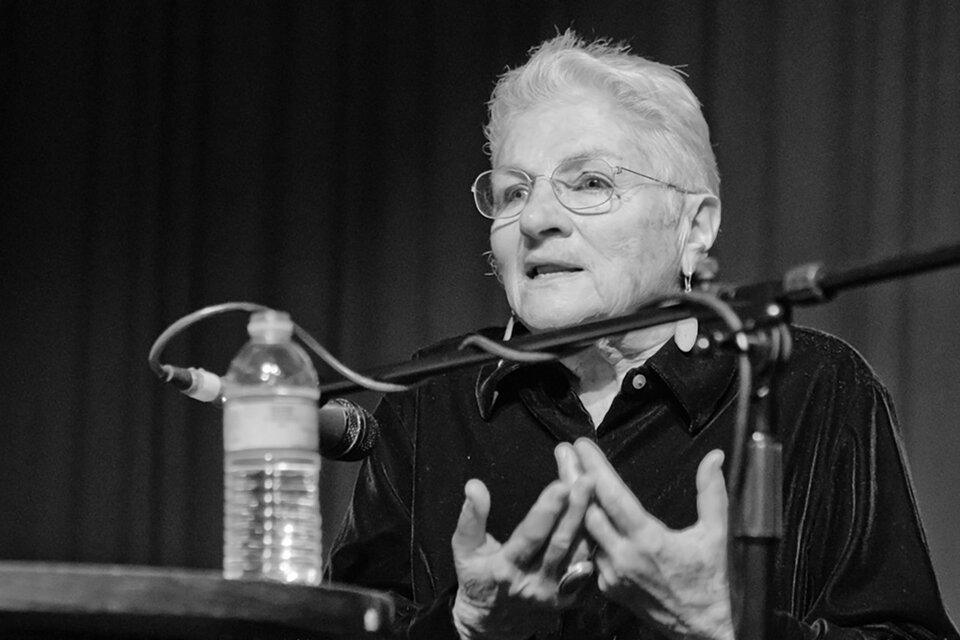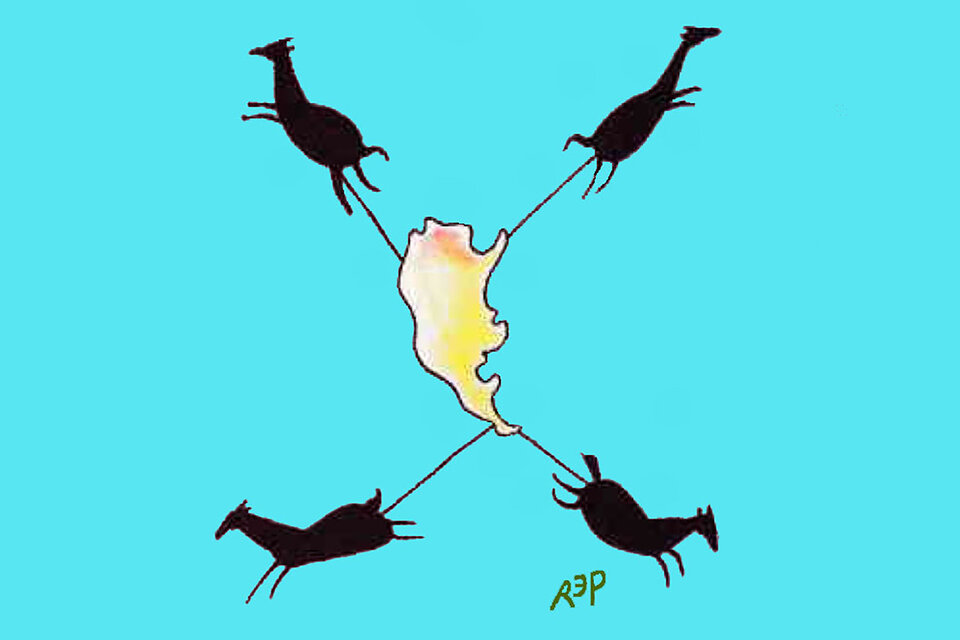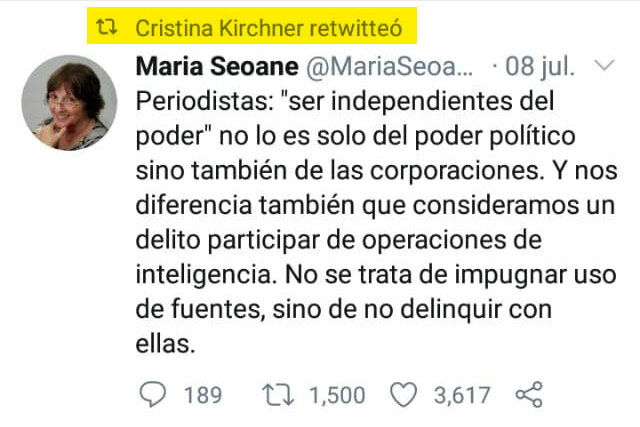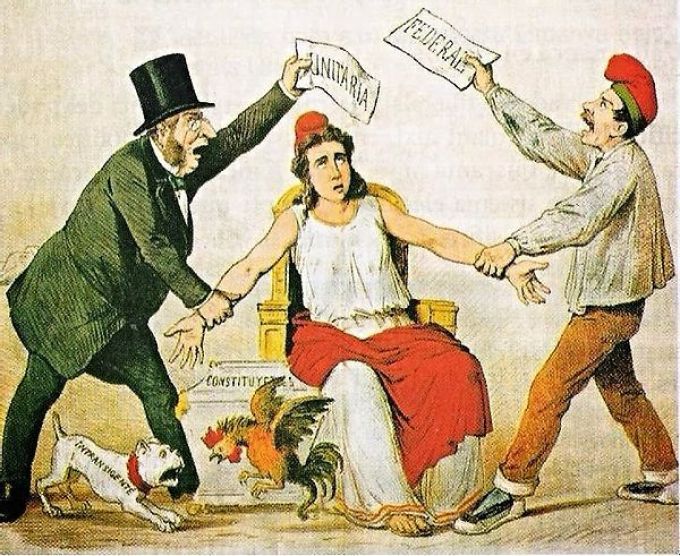La
neoyorquina escribió los 38 poemas del volumen en un momento
extraordinario, entre marzo y mayo de 2020, con el avance mundial de la
Covid-19.
A los 83 años, la poeta beat escribe poemas con el temblor indómito de las preguntas. Una constante en la prodigiosa vida de Margaret Randall -militante feminista, activista social, autora de más de 150 libros de poesía, ensayo e historia oral-
ha sido la contracultura y la búsqueda de justicia. En México, adonde
llegó a principios de los años '60 con Gregory, su primer hijo de 10
meses, fundó la revista bilingüe de poesía El corno emplumado - The Plumed Horn,
junto al poeta mexicano Sergio Mondragón, su pareja entonces y el padre
de dos de sus hijas, Sarah y Ximena. La revista difundió por primera
vez en español a Allen Ginsberg y a Ernesto Cardenal en inglés.
La poeta neoyorquina -criada en Albuquerque- apoyó la
lucha de los estudiantes mexicanos en el '68, y sufrió la represión
cuando dos paramilitares entraron a su casa y le quitaron el pasaporte.
Ella y sus cuatro hijos -la última es Ana, que tuvo con el poeta
norteamericano Robert Cohen- se exiliaron en La Habana. Durante la
intensa década que vivió en Cuba conoció a Rodolfo Walsh, fue amiga de
Roberto Fernández Retamar y colaboró en la Casa de las Américas. Después del triunfo de la Revolución Sandinista, vivió en Nicaragua, hasta que en 1984 regresó a su país.
El gobierno estadounidense intentó deportarla porque sus libros
“estaban en contra del buen orden y la felicidad de los Estados Unidos”.
Acompañada por un gran número de escritores y otras personalidades,
como Norman Mailer, Arthur Miller, Kurt Vonnegut y Toni Morrison, la batalla por la reintegración de su ciudadanía duró cinco años. También
estuvo en Vietnam del Norte en 1974, durante los heroicos últimos meses
de la guerra de los Estados Unidos en ese país, “donde los paisanos en
bicicleta/ resistieron al ejército más grande el mundo/ y
prevalecieron”, escribió en el poema “David contra Goliat, el invasor”.
A los 50 años descubrió su lesbianismo, se enamoró de la pintora Barbara Byers -“el amor de mi vida”, la define-, su compañera desde hace 34 años, con la que se casó en 2013.
“Con los pocos, me levanté/ contra los muchos./ Tomé mi puesto/ en
batallas hercúleas/ mientras los camaradas caían/ a mi alrededor./
Combatí a un gobierno/ que intentó deportarme/ porque no le gustaba/ lo
que escribía/ ni que fuera una mujer/ que no iba a pedir perdón./ En la
lucha/ el propio movimiento/ impulsa/ y una no se detiene,/ porque
movimiento/ es energía./ Pero esta ofensiva/ contra el virus/ es
defensiva por naturaleza./ Hay que refugiarse en el lugar,/ mantener la
calma, resistir/ en el silencio unísono/. Nuestro desafío: construir/
fuerza ofensiva/ a partir de/ una posición defensiva,/ como el polen de
una flor/ cuando la abeja/ entra”, plantea la poeta en “Como el polen de
una flor”, incluido en Estrellas de mar sobre una playa. Los poemas de la pandemia, edición bilingüe con traducción de Sandra Toro,
que inaugura la colección “Concierto animal”, homenaje a la poeta
peruana Blanca Varela, dirigida por el poeta colombiano Fredy Yezzed, de
la editorial Abisinia. La bellísima edición de este - libro -que tiene
mosaicos marroquíes y pinturas de Byersse- se presentará este miércoles
22 a las 21 por el Facebook Live de RITA (Red de Investigaciones de
Tecnología Avanzada) de la bogotana Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
En el prólogo del libro, Randall (Nueva York, 6 de diciembre de 1936)
cuenta que escribió los 38 poemas en un momento extraordinario, entre
marzo y mayo de 2020, con el avance mundial de la Covid-19. “Yo creo que
la poesía -el arte en general- es tan necesaria para la vida como lo es
el aire, el agua, el sustento, la salud. Quizás es mucho pedir que
transforme al mundo, pero sensibiliza a la gente y la hace cuestionar,
soñar, cambiar, transformar sus relaciones humanas, sus comunidades y
naciones”, dice la poeta estadounidense desde Albuquerque en la
entrevista con Página/12.
-“Queremos creer que este espanto/ va a cambiarnos el futuro para
mejor./ Y no sabemos”, escribís en uno de los poemas. Como poeta, como
militante feminista y activista social, ¿qué importancia tiene dar
testimonio de este “no saber” a través de la poesía?
-Detesto esa absoluta seguridad que suelen tener los militantes de
cualquier movimiento... o cualquier persona, realmente. Por eso, me
interesan las preguntas más que las respuestas. Cuando digo que
“queremos creer que este espanto / va a cambiarnos el futuro para mejor.
/ Y no sabemos” es que realmente no sabemos cómo esta pandemia va a
cambiar al mundo, en cuanto a la salud, en cuanto a lo económico, en lo
social y cultural. Los gobiernos han respondido de formas muy diversas.
Lo que se ha evidenciado es que necesitamos profundos cambios
sistémicos. Y no sabemos si esa necesidad va a quedar en promesas o si
va a poder materializarse de alguna manera. Lograr ese cambio necesario
es responsibilidad nuestra.
-“Quiero pasar por esto/ con dignidad también,/ con mis ideales
pintados/ en carteles bien altos”. ¿Cómo estar con los otros en tiempos
en que por cuestiones sanitarias se impone la distancia socia, cuando lo
que hizo tu generación fue pelear para achicar las distancias que
generan las desigualdades?
-Bueno, mi generación peleó por achicar las distancias que generan
las desigualdades, es cierto. Pero ojo: no todas las desigualdades. Más
bien, trabajamos por reducir las distancias de clase, pero no prestamos
suficiente atención a las desigualdades de género, de raza. No
consideramos la realidad de los homosexuales, los trans, las personas
con discapacidades físicas o mentales. Siempre dejamos afuera algún
grupo. El distanciamiento social, tan necesario en tiempos de pandemia,
no es el problema, sino el hecho de dejar afuera grandes grupos
sociales. Mi ideal es que todos y todas tengan voz y voto.
-¿Cuándo comenzó tu conciencia política y social, tu militancia? ¿Quiénes fueron los que te ayudaron a luchar?
-Nací en 1936 y crecí en los años '50, años terribles de una
sofocante hipocresía social, sobre todo para la mujer. Creo que he sido
luchadora desde mi infancia, pues fui víctima de incesto por parte de mi
abuelo materno y creo que los que sufrimos la injusticia siempre
buscamos la justicia. Después, participé en el movimiento estudiantil
mexicano en el '68. La Revolución cubana fue muy impactante en mi vida,
así como los sandinistas nicaragüenses de principios de los '80. Y tuve
la suerte de tener mentores importantes: artistas, poetas,
revolucionarios.
-En la década del '60 viviste en México y fundaste la revista bilingüe El Corno Emplumado - The Plumed Horn. ¿Qué perspectiva cultural y política te aportó la experiencia mexicana?
-Llegué a México como madre soltera con mi hijo de diez meses a fines
del '61. Vivir en México me dio una fuerte lección en cómo mi país de
origen, Estados Unidos, intenta controlar y explotar a los países dentro
de su órbita. Además, México es un país muy rico en culturas indígenas y
tiene la política de dar refugio a gente perseguida de todas partes.
Vivir allí durante los turbulentos años '60 fue una experiencia muy
rica. A través de la revista, además, conocí a poetas y artistas de
muchas partes (durante la vida de la revista publicamos más de 700
personas de 35 países). Todo eso me aportó muchísimo.
-En el prólogo de Estrellas de mar sobre una playa recordás
la solidaridad de larga data de Cuba, que suele enviar médicos a los
países que más lo necesitan. ¿Cómo fue tu vida en La Habana y qué
impacto tuvo en tu formación?
-Tuve la suerte de vivir en Cuba durante la segunda década de la
revolución. Fueron los años gloriosos del proceso. Allí participé en un
proceso de cambio social que me enseñó que la justicia es posible. No
fue ni es un proceso perfecto, pero motivó una gran esperanza en toda
América latina y en el mundo. La solidaridad de los médicos cubanos que
viajan a los rincones más apartados con sus conocimientos es única.
Escribí un libro, Exporting Revolution: Cuba's Global Solidarity, que
Duke University Press publicó en 2017. Ese libro cuenta la solidaridad
no solamente de los trabajadores cubanos internacionalistas de la salud
sino de sus maestros, militares, ingenieros y científicos. Conocí
personalmente a muchos internacionalistas cubanos: a la maestra de
quinto año de primaria de mi hija menor, que fue por dos años a
Nicaragua, a un amigo que peleó en Angola, a un científico social que
trabajó en Haití y una doctora que fue a Eritrea. Todos brillantes,
cariñosos y abnegados.
-Hay una foto muy bonita en la que estás con Rodolfo Walsh en
Cuba. ¿Me contás el backstage de esa foto? ¿De qué estaban conversando?
-No me acuerdo de lo que estábamos hablando en el momento de tomar
esa foto. Recuerdo que estábamos en el aeropuerto de La Habana. Walsh
acaba de arribar para participar en el jurado Casa de las Américas de
1970. Yo tambien fui jurado ese año, aunque él estaba en el género de
testimonio y yo en el de poesía. Allí nos conocimos y entablamos una
amistad que duró hasta su muerte, aunque ya lo conocía por referencia,
pues había leído su libro Operación masacre. Yo empezaba a escribir testimonio en aquellos años.
-¿Qué impacto tuvo en tu poesía, en tu escritura, leer a Vallejo, a Gelman, a Cardenal?
-Leer a Vallejo me cambió el concepto del lenguaje, a pesar de
que yo escribo en inglés y leía a Vallejo en español. Ernesto Cardenal
fue una de las grandes voces latinoamericanas de mi generación. Estuvo
con nosotros desde los primeros números de El Corno Emplumado, y
la revista lo publicó por primera vez en inglés. Y a Gelman le considero
uno de los mejores poetas de todos los tiempos. Fue otro que cambió el
lenguaje. Seguramente todos ellos, así como muchos otros, tuvieron una
influencia en mi obra. Aunque debo decir que reconozco influencias
diversas: del paisaje desértico del suroeste norteamericano, de las
ideas y de la vida común.
-Tal vez uno de los momentos más dolorosos en tu vida fue cuando
regresaste a Estados Unidos y quisieron deportarte invocando la ley MC
Carran-Walter de Inmigración y Nacionalidad, de 1952. ¿Por qué el
gobierno de Reagan consideró que las opiniones expresadas en algunos de
tus libros estaban “en contra del buen orden y la felicidad de los
Estados Unidos”?
-Fue doloroso, sí, pero más que nada fue un reto: luchar por la
libertad de expresión frente a un gobierno de derecha que había negado
la entrada a Estados Unidos a muchas personas valiosas. Esos cinco años
me enseñaron mucho. Tuve mucho apoyo, así que me enseñaron también el
valor de la solidaridad. La orden de deportación en mi contra fue por
opiniones expresadas en algunos de mis libros. Esa lucha tuvo lugar
durante la presidencia de Reagan, un presidente de derecha. Sin embargo,
si tuviera que pelear hoy por lo mismo, dudo que ganaría. La
administración de Trump sobrepasa cualquier otra en términos de
fanatismo y criminalidad; es verdaderamente fascista.
-“Todo odiador tiene su momento/ en la historia”, se lee en otro
poema de tu libro. ¿Pensaste en Trump cuando escribiste estos versos?
-Claro que pensé en Trump. Pero tambien en anteriores odiadores de la
historia: los que lucharon en contra de los indios, los que trajeron a
los esclavos, los que mantuvieron a ciudadanos de origen japonés en
campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y los que
dejaron caer las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki,
así como los policías que rutinariamente matan a hombres y niños negros
hoy en día. A través de la historia, y en todos los países, han existido
los que odian y manejan su odio matando a gusto.
-De cara a las próximas elecciones, y de acuerdo a las
últimas encuestas que hablan de una ventaja de Biden (52%) contra Trump
(37%), ¿cómo imaginás el futuro político de Estados Unidos?
-Yo temo que Trump gane, si no por las buenas, por las malas.
-¿Cómo sería ganar por las malas?
-Los republicanos han estado metiéndose con el voto por muchos años.
Ha habido fraude con las máquinas de votar, intimidación a las
comunidades negras y otras minorías, “gerrymandering” (no sé cómo
decirlo en español, es una redistribución de las áreas votantes para
favorecer a los republicanos) y muchos otros métodos. Un método que fue
apoyado por la Corte Suprema esta semana es una ley en contra de los que
salen de las cárceles después de haber cometido un crimen federal, que
no tienen derecho al sufragio de por vida. Todos estos cambios favorecen
a los republicanos, los blancos, los ricos. Cuando digo que puede ganar
por las malas, me refiero a todo eso. Pero está el temor, también, de
que aun ganando Biden, Trump podría negarse a salir de la presidencia.
Un especie de golpe de estado sin sangre. Y es que el hombre tiene un
sólido apoyo todavía en varios sectores, entre ellos los militares. De
hecho, en 2016 Hillary Clinton ganó miles de votos más que Trump, pero
perdió por la maniobras del Colegio Electoral. Es que, créase o no,
vivimos en “una república bananera”.
La ficha
Margaret Randall, matriarca sabia e incansable, ha sido
reconocida en 1990 con el Premio Lillian Hellman y Dashiell Hammett para
escritores víctimas de la represión. En 2019 ganó el premio Poeta de
Dos Hemisferios de Poesía en Paralelo Cero (Quito, Ecuador) y recibió la
Medalla Haydée Santamaría de Casa de las Américas (La Habana, Cuba). En
2020 fue merecedora del Premio George Garret Prize de la Asociación
Estadounidense de Escritores y Programas de Literatura (AWP). En 2018
salió su poesía reunida en el libro Time’s Language: Selected Poems 1959-2018 (Wings Press, San Antonio, Texas). En español están publicados varios de sus libros, como Las mujeres, Todas estamos despiertas hoy. Testimonios de la mujer nicaragüense hoy; Contra la atrocidad y la antología poética Esto sucede cuando el corazón de una mujer se rompe y Como si la silla vacía,
doce poemas que hablan con claridad y precisión acerca de la realidad
de los desaparecidos en América Latina. En 2002 se filmó The Unapologetic Life of Margaret Randall (La vida sin complejos de Margaret Randall), un documental de una hora de duración, dirigido por las cineastas Lu Lippold y Pam Colby.
Textual
La pandemia mira y elige
Una está confinada en una casa amplia y luminosa
con una alacena bien surtida,
otra en un sótano húmedo
o en una carpa indigente.
Una se sienta frente a la pantalla
de su pc a disfrutar de la explosión
cotidiana de hilaridad
que genera esta plaga mortífera.
Otras no pueden escapar de la mano
Traicionara de un tío o del cinturón del
papá: su cuarentena personal de
pesadilla diurna.
Uno se queja de su incapacidad para
trabajar desde la casa, mientras la vecina
se prepara con lágrimas en los ojos
para una guardia de hospital.
En esto estamos todos juntos
pero no somos iguales.
Como todo atacante, la pandemia
mira y elige.
*Poema publicado en Estrellas de mar sobre una playa (Abisinia).