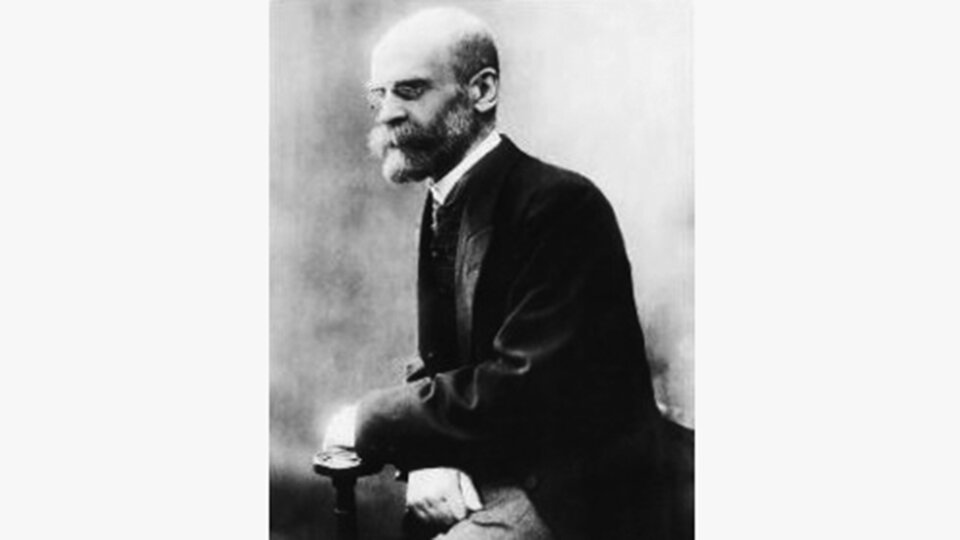
Émile
Durkheim fue parte de una generación que vivió la guerra
franco-prusiana y la Comuna de París. Supo leer cómo los motivos de la
Revolución de 1789 se repetían a lo largo del siglo XIX y confió en que
la ciencia podía revisar esa recurrencia para evitarla.
En ese marco sostuvo que los grupos sociales son algo diferente a la
mera suma de las individualidades que los conforman. En otras palabras,
si el todo es más que la suma de las partes, es posible una ciencia
nueva que lo estudie más allá de los aportes que pueda ofrecer la
psicología. Por entonces, las multitudes corporizaban ese fenómeno y
eran vistas tanto con temor como con fascinación, por parte de políticos
y científicos. Durkheim evitó ambas actitudes. Hizo de la sociología la
ciencia que estudia esos hechos que se producen en y por los grupos,
con autonomía relativa de sus miembros: los hechos sociales.
Ahora bien ¿por qué seguir pensando con Durkheim? Probablemente
porque desde fines del siglo XIX, su sociología propuso una mirada para
explorar ciertos fenómenos sociales que marcaron las centurias
siguientes. El primero de ellos fue el impacto de los cambios que trajo
consigo el mundo industrial y capitalista. Con éste han quedado atrás
las semejanzas que nos unían en comunidad, para abrirse paso un universo
de progresivas diferencias: la moderna sociedad. Esas diferencias se
han desplegado gracias a la creciente división del trabajo, fenómeno que
nos vuelve tanto más interdependientes, aún cuando podamos
distinguirnos cada vez más entre nosotros.
En segundo lugar, esa heterogeneidad social trajo consigo
dificultades, cuyo síntoma Durkheim avizoró en el crecimiento patológico
de las tasas de suicidio en la Europa de entonces. Lejos de reducirlo a
un fenómeno psicológico de índole meramente individual, le reconoció
causas sociales: las dificultades que las sociedades tienen para regular
la vida colectiva y estimular la integración de sus miembros. Para
paliar sus nocivos efectos lo mejor era recrear el protagonismo de los
grupos profesionales. Desde asociaciones de trabajadores hasta
sindicatos, estos grupos podían integrar y contener de manera
ciertamente más eficaz, la heterogeneidad que el mundo del trabajo
sembraba entre las personas. En ellos vio una correa de transmisión para
nutrir la democracia, a la que consideraba la forma de gobierno más
acorde a nuestra época. En ella es donde el Estado mejor puede pensar a
la sociedad y clarificar a sus ciudadanos la lógica de los procesos
sociales que su espontaneidad no revela. Gracias a esa comunicación, el
ciudadano puede comprender la razón de ser de las leyes que rigen la
vida colectiva, pensando la libertad como la conciencia de los límites
que acarrea saberse partícipe de una colectividad. La sociología
ayudaría al Estado para que esa conciencia se forje desde la infancia en
las aulas.
Finalmente, Durkheim advirtió que la vida colectiva no puede
recrearse si no es a partir de un magma de creencias y representaciones
comunes, cuya existencia es imposible sin que se desplieguen ciertas
formas de lo religioso. Con independencia de la verdad o falsedad que
encierren, las religiones ofrecieron y ofrecen una explicación del mundo
que hace que los individuos actuemos colectivamente en él; nos mueven a
la acción. No casualmente, en sus últimos textos, Durkheim gustaba
decir, matizando enunciados previos, que la sociedad existe cuando los
individuos actúan en común. En un tiempo como el nuestro, de
virtualidades y posverdad, de mutación de los fenómenos religiosos y
políticos ¿qué creencias nos llevan a actuar conjuntamente?, más aún,
¿qué es actuar en común? Si Durkheim no nos calma hoy con sus
respuestas, sin duda nos inquieta ayudándonos a renovar el horizonte de
nuestros interrogantes.
Pablo Nocera: Docente - Investigador Carrera de Sociología (UBA)
Fuente:Pagina/12

No hay comentarios:
Publicar un comentario