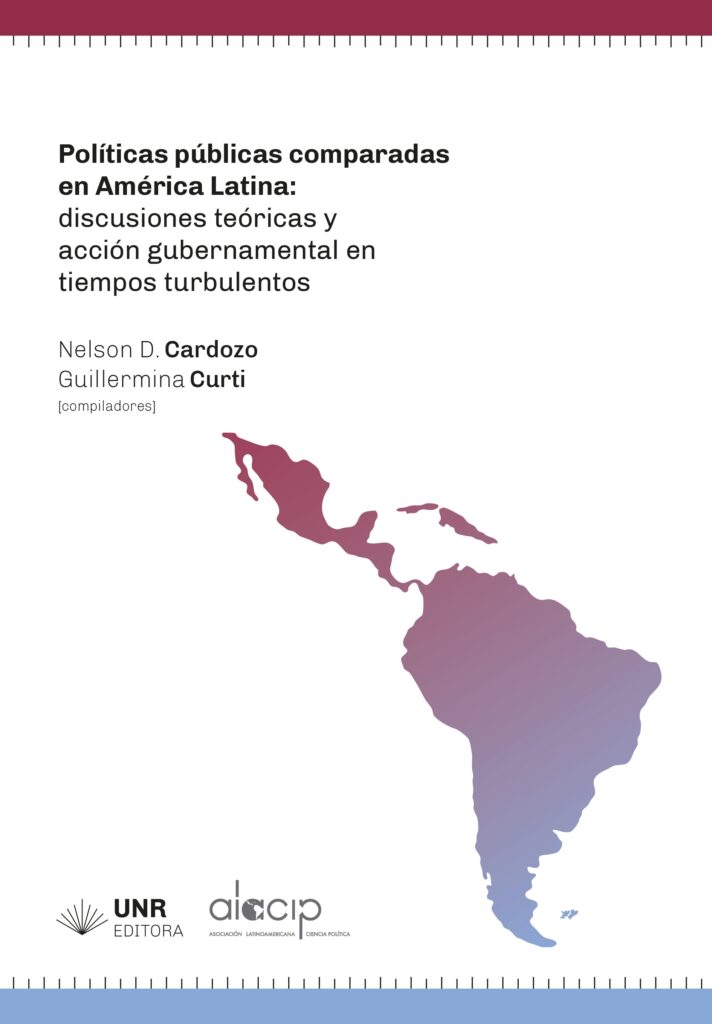ENTREVISTAS
Por José
Álvarez Díaz
Fuente:https://www.equaltimes.org/alex-j-wood-sociologo-las-leyes
21 de octubre de 2025
Temas similares
TRABAJOMUNDO-GLOBALNEGOCIACIÓN COLECTIVATRABAJO
DECENTEEXPLOTACIÓNDESARROLLO
SOSTENIBLEFUTURO DEL TRABAJO
La figura del ‘free lance’ parece estar en auge: cada vez hay más profesionales
que optan por el autoempleo, y cada vez más empresas, sobre todo de servicios,
parecen confiarles mayor parte de su carga laboral y así ahorrar costes. Alex
J. Wood, sociólogo británico (en la imagen), nos ayuda a entender y navegar el
fenómeno.
El autoempleo siempre ha existido en multitud de oficios, pero en los
últimos años, sobre todo en los sectores de servicios, parece que cada vez más
profesionales se están convirtiendo en free lance, mientras no son pocas las
empresas que han ido aumentando la carga de trabajo que subcontratan a personal
externo de manera inimaginable hace algunos años. Un cambio de mentalidad
parece estar transformando el mundo del trabajo, hacia una gestión
cortoplacista y por proyectos, que privilegia las relaciones laborales por
encargos puntuales, frente al modelo tradicional de invertir en formar y
mantener un personal propio dentro de la estructura y la cultura interna de
cada compañía en particular. Cada vez parece más común que el ahorro de costes
dicte las decisiones de las empresas, dispuestas a pagar sólo por un trabajo concreto cuando lo
necesitan, hasta el punto de que se haya
normalizado el combinar personal fijo con la subcontratación de freelancers.
No parecen buenas noticias para la calidad y la estabilidad de los
empleos, en lo que parece ser una tendencia que podría estar adelantando hacia
qué tipo de futuro laboral nos estamos dirigiendo. Para ayudarnos a entender el
fenómeno, en Equal Times le hemos preguntado a uno de los
estudiosos que mejor conoce el impacto social y económico de estas transformaciones,
el sociólogo británico Alex J. Wood, investigador y profesor de sociología
económica en la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y antiguo miembro del
equipo que creó el Índice
Laboral del Trabajo en Línea de la Universidad de Oxford, una herramienta que permitió medir por primera vez, entre 2016 y 2024,
la fluctuante actividad laboral de todos los freelancers de
las cinco mayores plataformas especializadas en ello del mundo en inglés (y de
varios portales más en español y en ruso entre 2020 y 2024), equivalentes a más
del 70% del mercado mundial de free lance en activo.
Da la impresión de que cada vez más trabajadores están eligiendo o se
están viendo obligados a convertirse en free lance, ¿qué muestran
los datos?
Pienso que sí que hay una tendencia al alza a trabajar como free
lance en los países capitalistas occidentales, pero también es cierto
que el auténtico gran aumento en los números se dio entre el año 2000 y la pandemia
de covid-19.
Ahora, en la mayoría de los países, el número de free lance vuelve
a aumentar, pero de manera no necesariamente tan alta como antes de la
pandemia, ni es uniforme en todas partes. Además, depende de las normativas,
los hábitos de negocio y cómo cada economía está regulada en general en cada
lugar. En Escandinavia, por ejemplo, suele haber prácticas de empleo menos
fragmentadas, con mercados de trabajo muy regulados, así que los negocios
tienden mucho menos a utilizar autoempleados.
Es decir, ¿cuanto más fuerte es una regulación laboral menor suele ser
el número de free lance?
Sí, desde luego, aunque el tipo de sectores que priman en cada economía
nacional también es determinante. Por ejemplo, el Reino Unido está muy
concentrado en los servicios, lo que supone un gran potencial para que sean
ofrecidos a través del autoempleo, mientras que en una economía más enfocada en
la producción industrial, como Alemania, hay un potencial mucho menor para eso.
Algunos estudiosos hablan de la tecnología como un disruptor histórico de las condiciones
de trabajo.
¿Cómo está influyendo el uso de ésta en la precarización y en la tendencia hacia un mayor número de autoempleados?
La digitalización aumenta la capacidad de fragmentar espacialmente el
trabajo, pero también de que personas que no son empleadas, incluso si están
repartidas por todo un país o por todo el mundo, contribuyan al proceso
laboral. De ahí este gran aumento del autoempleo entre 2000 y la pandemia, por
el uso creciente de los ordenadores y la digitalización del trabajo. Tras eso,
en los últimos años, llegamos al desarrollo de las plataformas digitales de trabajo
como Uber, Just Eat, Deliveroo... y también de las plataformas de free
lance, como Upwork y Fiverr. Estas permiten reducir los costes de búsqueda
de free lance –a través de sus algoritmos, que aseguran el
acceso a mano de obra disponible–. Y eso coincide con un declive tanto de las
regulaciones laborales como de la capacidad de los sindicatos para presionar a
las empresas para que no subcontraten carga de trabajo a trabajadores no
sindicados.
Esta relación entre tecnología y precarización hace pensar en el viejo
“divide y vencerás”, ya que, dada esa fragmentación del trabajo, es muy difícil
tener representación sindical o negociación colectiva, y la tecnología permite
decir a muchas empresas: “funcionamos así, o lo tomas o lo dejas”. ¿Cree que
las empresas están utilizando conscientemente la tecnología como elemento
disruptor a su favor, en este sentido?
Creo que sí. Hicimos un estudio de los free lance en el Reino
Unido con trabajadores autoempleados que utilizaban
plataformas como Uber y plataformas de free lance. En el caso de
Upwork, nos encontramos con niveles realmente altos de apoyo a los sindicatos,
de hecho mucho más altos que los que suelen tener los empleados convencionales.
E incluso había trabajadores que decían que querían crear su propio sindicato,
así que hay un deseo muy claro de representación sindical. Creo que debemos
preguntarles a estos trabajadores si creen que debería haber una especie de
consejos de trabajo, similares a los que existen en la industria alemana, pero
para trabajadores de plataformas: un consejo para el que algunos trabajadores
serían elegidos como representantes, con la idea de que se les consulte y
tengan un poder de veto sobre las decisiones importantes. De hecho hay más
apoyo hacia esa idea que hacia los sindicatos, porque creo que la gente
reconoce que es muy difícil organizar un sindicato de free lance, y
con las plataformas, este tipo de consejos sí que puede imaginarse uno cómo podrían
funcionar. Necesitamos formas alternativas de representación, que den a los
trabajadores una voz eficaz, sin que tenerla o no dependa de que sean capaces
de organizar un sindicato.
Las empresas que pasan de tener una fuerza laboral contratada a depender
más y más de free lance externos, ¿van hacia una concepción
mucho más cortoplacista de su negocio? ¿Por qué cree que prefieren asumir esa
volatilidad en lugar de invertir en formar un equipo estable?
Sí que se está dando ese cambio de mentalidad, y creo que una buena
parte de eso se debe a que ha habido un declive de lo que el sociólogo Wolfgang
Streeck llama constricciones beneficiosas a los empleadores, ya que si se les deja a las empresas elegir,
tomarán el camino fácil, porque están concentradas en el precio de sus acciones
y en la rentabilidad a corto plazo, aunque eso vaya en su detrimento a largo
plazo. Streeck es un alemán que habla de la experiencia alemana, en la que
tradicionalmente los consejos de trabajo y los sindicatos lograron constreñir
la capacidad de sus empleadores de tomar ese camino fácil, para que se vieran
obligados a invertir en sus trabajadores y darles formación: una vez que formas
a tus trabajadores, ya tienes un incentivo para darles una mayor seguridad
laboral y condiciones laborales de calidad, no quieres que se vayan.
Y sí, hemos visto un auténtico declive de estas constricciones beneficiosas,
lo que significa que hay empresas que ven las agencias y plataformas que los
proveen de free lance como una manera de reducir
inmediatamente sus costos laborales, incluso si eso empeora su productividad.
En parte es porque, en los años ochenta y noventa, el precio de las acciones se
fue convirtiendo, cada vez más, en la medida con la que las empresas valoraban
su rentabilidad a largo plazo. Y claro, una de las maneras de aumentar el
precio de las acciones es reducir los costos laborales, aunque en la práctica
no sea beneficioso para la empresa. Así que creo que parte de esta historia
está en el declive de la regulación de los mercados de capitales y en el
creciente recurso a fondos de capital riesgo y fondos de inversiones. Este tipo
de saqueadores corporativos de Wall Street ha estado determinando muchas
decisiones de gestión –en lugar de dejar que sean los directivos en el lugar de
trabajo los que tomen ese tipo de decisiones estratégicas–.
Entonces este cambio de paradigma en las empresas no es que se esté
dando ahora, sino que viene de antes de internet, de esta fijación neoliberal
por valorar los negocios por el precio de sus acciones, que fluctúa a diario.
Sí, sin duda es un cambio que ya estaba ocurriendo en el pasado, tanto
en términos de declive de los sindicatos como de estas constricciones
beneficiosas, sumado al creciente papel de la desregulación de los mercados de
capitales. El economista David Weil, que estaba en la administración de Obama,
habla de cómo hay diferentes maneras en que las empresas han respondido a esta
focalización en el precio de las acciones, a través, precisamente, de esta
fisura del trabajo, es decir, utilizando agencias de empleo temporal (ETTs) y
autoempleados. Y entonces llegaron los años 2000, con una creciente
digitalización, y ahora en los 2020, con la aparición de plataformas de
trabajo, surgen nuevas formas de hacer posible esa fracturación del empleo,
mediante el uso de trabajadores de plataformas y de free lance en
una escala mucho mayor, porque los costes de buscar empleados, contratarlos y
monitorizar su trabajo se han visto muy reducidos gracias a la tecnología.
Del lado de los trabajadores, ¿también hay un cambio de paradigma en su
relación con las empresas?
Creo que, a pesar de todo, la gente está tratando constantemente de
organizarse y crear comunidades, y que eso conduce a cierto grado de regulación
informal. Por ejemplo, vemos cómo hay trabajadores que directamente hacen su
propia lista negra con sus peores clientes, y les dicen a otros compañeros que
no trabajen para ellos o que nadie debería hacer tal trabajo por menos de tal
cantidad. También hay un gran grado de apoyo hacia los sindicatos, aunque es
difícil organizarlos en este tipo de trabajos, y creo que muchas de las
frustraciones de la gente por su precariedad laboral son las que están
conduciendo a que se busquen alternativas que no están siendo ofrecidas por los
partidos progresistas, y eso lleva a algunos a ideas de la extrema derecha más
populista, y a que la gente achaque erróneamente la caída de sus condiciones de
vida a la inmigración.
De hecho, las democracias empezaron a deteriorarse desde la crisis
financiera de 2008, y probablemente la mejor manera de defender la democracia
sea mantener unas condiciones de trabajo dignas. ¿Vuestros datos sociológicos
muestran esto de alguna manera?
Sí, y creo que eso es lo que tenemos que hacer para que a la gente se le
dé una alternativa, porque no creo que parar la inmigración vaya a mejorar en
nada la calidad de vida de la gente. Y si tenemos que dar esa alternativa, sin
duda pasa por que el sistema garantice la democracia en el lugar de trabajo a
través de consejos laborales y sindicatos, que es lo que, de hecho, mejorará
las condiciones de trabajo de la gente y ofrecerá una mayor seguridad laboral y
vital.
Lo curioso es que eso también iría en el interés de las propias
empresas. Sin embargo, no hay normas laborales específicas para los free
lance. En 2024 la UE aprobó su Directiva sobre el Trabajo de Plataformas,
pero sólo se aplicará a los trabajadores de plataformas. ¿Cómo tendríamos que
afrontar estas carencias normativas, como sociedad?
Sí, de hecho participé en algunas conversaciones con los legisladores
europeos de esta directiva, y les señalé que es bastante buena, pero que sólo
se aplica a los trabajadores que se han visto forzosamente definidos como
autoempleados en este momento, no a quienes son de verdad free lance.
Así que creo que lo que hay que decir es parecido a lo que diríamos ante un
caso de evasión fiscal: que una empresa no puede argumentar que, “oh, bueno, es
que son autoempleados” o que sólo han subcontratado el trabajo a terceros y que
no es su responsabilidad asegurarse de que reciben el salario mínimo. No: si
una empresa está creando un tipo de trabajo, está obligada a pagar al menos el
salario mínimo, que para eso está establecido, para asegurarnos de que nadie
gana menos que esa cantidad, incluidos los free lance.
Y si eres un free lance de una plataforma y no llegas a
ganar el salario mínimo con los encargos que recibes de media, creo que
deberías tener la capacidad de reclamar que tus tarifas son demasiado bajas y
que la plataforma tiene que aumentarlas. Y una manera de hacer que esto pueda
funcionar es a través de los consejos de trabajo que mencionábamos antes. Se trata
de democratizar las plataformas, pero también del hecho de que los derechos
laborales se tienen que aplicar de verdad a todos los trabajadores, también a
los free lance. Cualquier persona que esté haciendo cualquier tipo
de trabajo pagado tiene que ver satisfechos sus derechos laborales
fundamentales, incluido el salario mínimo.
¿Cómo se podría garantizar todo eso?
Creo que las plataformas de trabajo tienen que contar con un consejo
elegido por los trabajadores, que sea consultado sobre los cambios que se vayan
dando en las plataformas, pero que también pueda revisar los precios y las
tarifas que se establezcan para las diferentes tareas, de manera que se
garantice que son lo suficientemente altas para cubrir las necesidades de los
trabajadores y, desde luego, que cubran el salario mínimo.
¿Eso debería estar garantizado por el Estado, de alguna manera?
Sí, exactamente: lo que tiene que pasar es que esa cobertura legal debe
ser extendida a la gente que genuinamente está autoempleada, pero que lo hace trabajando
a través de plataformas.
Por último, ¿qué pueden hacer los trabajadores para que esa protección
se haga real? ¿Qué le recomendaría a un free lance, para que ayude
a empujar las cosas en esa dirección?
Sobre todo que se una a un sindicato, o que cree comunidades de
trabajadores, o nuevos sindicatos, que se una a un partido político o cree uno
nuevo, y que entonces empuje la situación hacia la protección de más derechos y
dé más voz a todos estos trabajadores autoempleados.